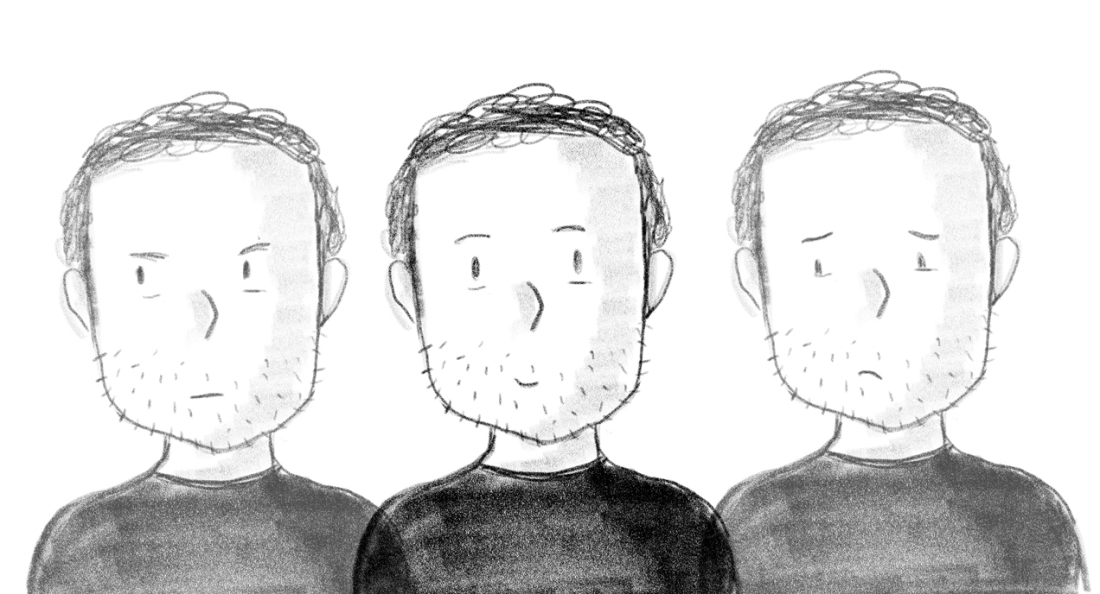A comienzos del 2015, estaba hundido. Caía y nada podía detenerlo. Me sentía agobiado y un completo fracaso. No había palabras o manos que me pudieran dar consuelo. Recuerdo que lloraba, gritaba, dormía y no comía. Levantarme era un martirio. Tampoco me gustaba quedarme en cama, pero eso era mejor que el movimiento.
Entendí (quizá con la ayuda de viejos libros) que esa sombra no era una tristeza, era algo más inmenso, un verdadero hundimiento. Y tomé dos grandes decisiones: irme a España y comenzar a buscar terapia. El viaje es otra historia, pero lo otro es esto.
La terapia me parecía algo oscuro, algo que tenía que hacer en las sombras. En la familia, nunca hablábamos del tema, recuerdo incluso palabras despectivas al mencionarla. Así que emprendí la búsqueda solo. Lo primero fue buscar una terapia que me hiciera sentir cómodo y yo, ante todo, quería saber qué ocurría en mi cabeza. Así que elegí la psiquiatría. Qué fortuna que hoy la red sea un enorme directorio.
Busqué alguien que me inspirara confianza y que, sobre todo, tuviera una cita pronto. Me quedé con una psiquiatra en la Roma y fui a escondidas a mi primera cita. Sólo se lo conté a mi mejor amiga, porque siempre nos decimos dónde estamos.
Toqué el timbre, una voz amable me recibió y la terapia comenzó. Primero, conté qué me había llevado ahí y, al sentir unos oídos atentos a mí, un montón de palabras brotaron. Era la primavera de lo que no le contaba a nadie. El diagnóstico fue una depresión, como si se tratara de una fractura o una infección. Lo mejor de un diagnóstico es que hay una solución, un tratamiento para curar, en este caso: paroxetina, terapia y cambios en mi vida.
De alguna forma, tener un diagnóstico me inspiró a hablar sobre mi enfermedad. Le conté a mi familia y a mis amigos. Entiendo la incomodidad de algunos, pero hoy más que nunca me parece importante atender lo que ocurre en nuestra cabeza, eso que no se ve, que sólo se siente.
Y durante un año seguí el tratamiento al pie de la letra, pero después cometí dos grandes errores: dejar el medicamento y la terapia. Al poco tiempo, otra vez me sentía en caída. Así que volví. Y así pasaron los meses. Tiempo en el que aprendí cómo era: mis defensas, mis mecanismos, mis castigos, mis muros y mis latidos. Y al entenderme, encontré lo que tenía que cambiar, a fluir con las emociones y el momento, a escucharme y a cuidarme.
Comencé a hacer grandes cambios en mi vida, cambios realmente importantes: a veces tiraba muros, otras pintaba ventanas y realmente me sentía bien.
La sesión pasada, al contarle cómo estaba, cómo me sentía y qué pensaba, mi psiquiatra me dijo que a este momento que estoy viviendo podemos llamarlo plenitud y que era tiempo de comenzar la etapa para dejar el medicamento: dos semanas más con media dosis y el fin.
Y aquí voy, dejando la paroxetina y apegándome al resto del tratamiento: cuidarme todo el tiempo, incluso en los días más oscuros.